
Los nombres que ya no doy
Siempre fui de esas personas que ponen apodos tiernos o curiosos a quienes tocan su corazón. “Margarita” fue uno de ellos: hacía dramas, era insegura, pero tan delicada como una flor. Me recordaba al juego de deshojar margaritas. “Gruñona” fue otra, porque detrás de su mal humor se escondía la ternura más encantadora. También estuvieron “Sunshine”, porque brillaba como el sol… quizás por su toque narcisista; “Tormenta”, porque podía convertirse en una tromba en un parpadeo; y “Loquita”, porque… bueno, esa no necesita mucha explicación. Cada nombre era un puente, una forma íntima de decir: “Te veo. Te reconozco. Eres especial para mí.”
Durante la pandemia, la vida me dio un golpe inesperado: mi pareja en ese momento murió. Desde entonces, algo en mí cambió. He conocido nuevas personas —algunas significativas, otras pasajeras—, pero no he vuelto a usar un apodo. Acaso alguno en tono de juego, pero ninguno que se arraigue como era mi costumbre.
Es como si mi diccionario emocional se hubiera quedado mudo.
No es que no haya cariño. No es que no haya intentos. Es que hay algo que se resiste. Como si dar un nuevo apodo fuera una traición al recuerdo. Como si el corazón supiera que ese gesto, pequeño pero cargado de significado, aún no está listo para volver a ser pronunciado.
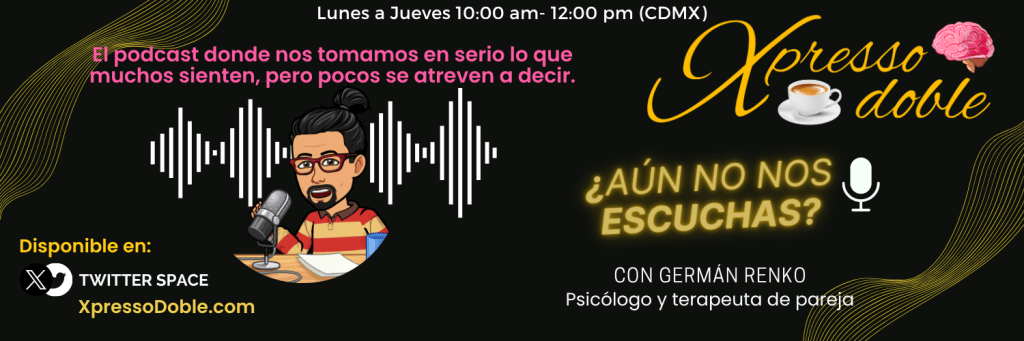
Como psicólogo, sé lo que ocurre aquí, es un fenómeno emocional complejo que combina duelo, significado simbólico y bloqueo emocional vinculado a la pérdida.
Y es que, ¿sabes? Los apodos en una relación no son solo juegos de palabras: son señales de intimidad, afecto y presencia. Funcionan como rituales privados, marcas de cariño que transforman lo cotidiano en algo único.
Cuando esa persona fallece, no solo se pierde su presencia física: también mueren los rituales, los gestos, los símbolos compartidos. Y en este caso, los apodos se convirtieron en objetos emocionales cargados de memoria.
No poder nombrar a nadie más de esa forma puede ser una forma inconsciente de conservar la lealtad al vínculo perdido. En duelo, esto se conoce como lealtad inconsciente, un mecanismo por el cual nos resistimos a “seguir adelante” como si eso implicara olvidar, reemplazar o restar importancia a quien ya no está.
En algunos casos, esto puede estancar el proceso de duelo. En otros, simplemente indica que aún hay emociones no integradas del todo. La emoción no es el problema. El problema es cuando no le damos espacio para ser reconocida, sentida y entendida.
Y también —aunque cueste admitirlo— puede haber miedo.
Un miedo silencioso, profundo, casi infantil: el temor de que si nombro de nuevo con cariño… esa persona también se me vaya. Como si al bautizarla con ternura, estuviera sellando su despedida. Como si al repetir el gesto, el destino volviera a repetirse.
El duelo no solo deja tristeza, también deja supersticiones emocionales. Pequeñas creencias que el corazón adopta para protegerse del dolor. No siempre son lógicas. Pero son reales. Y hasta que no se reconocen, siguen actuando desde la sombra.
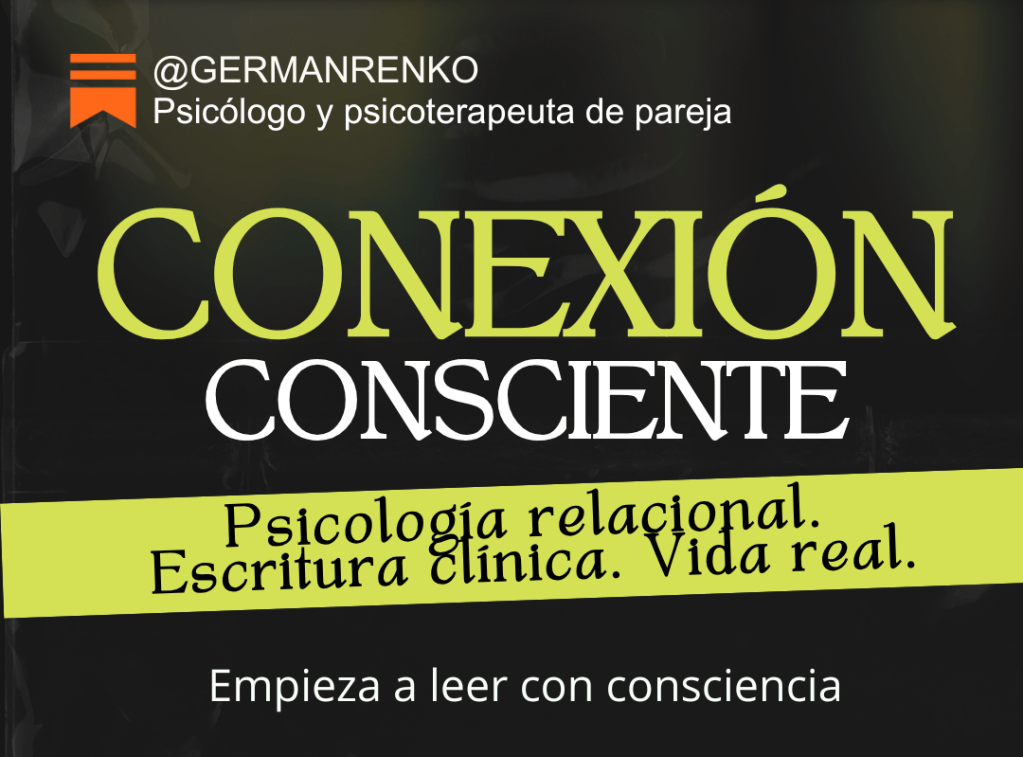
Tal vez un día vuelva a surgir un apodo. Tal vez no.
Quizá, sin darme cuenta, un gesto, una risa o una mirada me empujen a decirlo en voz baja, con ese tono que solo se usa cuando hay cariño. O quizá no ocurra nunca, y aprenda a aceptar que hay cosas que el corazón simplemente ya no hace, y eso también está bien.
Y es que a veces crecer no es volver a lo de antes, sino honrar lo que fue sin forzarse a repetirlo.
Y si algún día ese nombre nuevo aparece, será porque mi miedo habrá encontrado su forma de transformarse en ternura otra vez.
Y si no, también sabré que algunas huellas son tan profundas, que nos cambian el idioma con el que amamos.

Germán Renko
Es Psicólogo sistémico | Se especializa en Relaciones de pareja y crecimiento personal.
Una mirada diferente puede cambiarlo todo.
No olvides también estas lecturas:






Replica a Madres narcisistas: madres que no saben amar – El Rincón de mi Consciencia Cancelar la respuesta